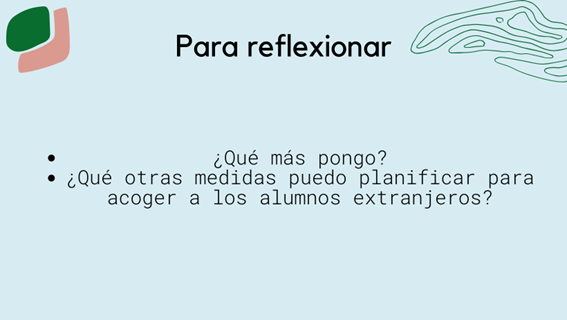2.1. Oportunidades y desafíos en un aula diversa

Empecemos con una pequeña historia que da una idea clara de la actitud intercultural:
“Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa cuando vio a un chino colocando un plato de arroz en la tumba de al lado. El hombre se volvió hacia el chino y le preguntó con sarcasmo: “Disculpe, ¿realmente cree que los difuntos vendrán a comer el arroz?”. “Sí”, respondió el chino, “cuando los suyos vengan a oler las flores”.
Ante todo, esta historia pone de relieve el punto central, que es la apreciación de la diversidad y, antes incluso, lo que es común a todas las culturas: los sentimientos y las emociones. Dicho esto, nos preguntamos, ¿quién es un extranjero? Desde este punto de vista, nadie.
La etimología de la palabra extranjero incluye significados relacionados en gran medida con la macro área de la “pertenencia”: lo que está fuera de, lo que es desconocido/extraño, lo que es ajeno y lo que es nuestro. Casi automáticamente, se nos viene a la cabeza la idea de prejuicio. El prejuicio es:
“el mantenimiento de actitudes sociales o creencias cognitivas descalificadoras, la expresión de emociones negativas o la promulgación de un comportamiento hostil o discriminatorio hacia los miembros de un grupo únicamente por su asociación con él”. “El prejuicio” continúa Brown, “puede considerarse tanto un proceso grupal como un fenómeno que puede analizarse a nivel de percepción, emoción y acción”. (Brown, 2013, p. 7)
Aunque los prejuicios parecen obvios para las personas que trabajan en sectores de la educación, es importante recordar que, según algunas investigaciones, se adquieren durante la infancia, y el hecho de que crezcan o disminuyan con el tiempo es una cuestión de factores históricos y educativos (Tomlison, 2022). Por lo tanto, los profesores y el entorno escolar pueden marcar la diferencia. En 1983, a través de su investigación, Tomlinson describió que los niños prefieren relacionarse con compañeros de su mismo grupo étnico ya en la infancia. Basándose en las conclusiones de Tomlison, Troyna y Hatcher (1993) se indicó que los niños pueden elegir o rechazar a sus compañeros no sólo por su origen étnico, sino también por su comportamiento; pueden preferir a un compañero no sólo porque pertenece a su mismo grupo, sino porque es extrovertido y hablador, mientras que un niño inmigrante puede ser excluido, por ejemplo, porque es tímido y taciturno. A partir de los cinco años también comienza a desarrollarse la identificación étnica, es decir, los niños empiezan a reconocer que comparten ciertas características físicas, psicológicas y sociales con otras personas. Mientras que hasta los cinco años la justicia se percibe como obediencia a la autoridad, de los seis a los ocho el niño desarrolla un concepto de justicia basado en la igualdad. De hecho, las relaciones igualitarias entre iguales conducen al desarrollo de la “moral de la cooperación “, y éste es uno de los puntos centrales de la educación intercultural: la cooperación.
De hecho, el prejuicio es una actitud, y como tal se compone de tres aspectos: un componente cognitivo, que incluye las creencias o pensamientos que conforman la actitud; un componente emocional, que representa el tipo de emoción relacionada tanto con la actitud (por ejemplo, ira o alegría) como con el extremo de la misma (ansiedad moderada, hostilidad incontrolada); y un componente conductual relacionado con las acciones del individuo (que actúa individualmente o en grupo).

Estudios anteriores sostenían que las experiencias vividas en los primeros años de vida pueden ser, sin duda, responsables de gran parte de los prejuicios encontrados en individuos adultos, pero el prejuicio también puede surgir en cualquier momento de la vida. El primer aspecto en el que se manifiesta el prejuicio es la categorización y, en particular, la división en grupos (yo-tú, nosotros-tú). Posteriormente, cuando los prejuicios cristalizan, se convierten en estereotipos. Si el (los) prejuicio(s) precede(n) de algún modo a la(s) experiencia(s), el estereotipo (del griego, “modelo rígido”) es la forma fija que toma cuerpo en la mente de un individuo . Así, Lippmann (1922) consideraba los estereotipos como: «Una representación ordenada del mundo, más o menos coherente, a la que se han adaptado nuestras formas de ser, gustos, capacidades, comodidades y esperanzas. Puede que no representen una imagen completa del mundo, pero son una imagen de un mundo posible, al que nos hemos adaptado. En ese mundo, las cosas y las personas tienen su lugar fijo y hacen ciertas cosas que se esperan. En él nos sentimos como en casa.(p. 97) »
Del mismo modo, el psicólogo social Rupert Brown (2013) sostiene:
«Evaluar a las personas mediante estereotipos significa atribuirles determinadas características que se consideran propias de todos o casi todos los miembros del grupo al que pertenecen. En otras palabras, un estereotipo representa una inferencia extraída a partir de la asignación de una persona a una categoría determinada. ( 2013) »
El estereotipo surge cuando la relación con la realidad no es directa sino mediada por los modelos mentales que cada persona crea de esa realidad concreta. Son, por tanto, simplificaciones rígidas que se crean para comprender la enorme complejidad del mundo. Si este modelo fijo es aceptado por el grupo, se convierte en un estereotipo.
Existen tres dimensiones para comprender el impacto social de los estereotipos y por qué nos ocupamos de ello en el tema: qué deben saber los profesores.
- Hasta qué punto se comparte el estereotipo (¿tengo que oponerme para creer que puede ser diferente?)
A continuación, se plantea la idea de la responsabilidad de los profesores de utilizar un lenguaje respetuoso y no generalizador, no solo con los alumnos extranjeros sino con todos los alumnos. Recordemos que, en última instancia, los niños tienden a creer a “sus profesores” y a menudo, incluso en la edad adulta, los recuerdan a veces con más, o a veces con menos cariño.
- El nivel de generalización
Esto se refiere a suposiciones como: Si he visto un cisne blanco, entonces todos los cisnes serán blancos. En este sentido, el concepto de “El cisne negro” de Thaleb (Thaleb, 2009) es muy interesante, ya que nos recuerda que necesitamos mantener nuestro conocimiento magmático, un concepto promovido por la educación intercultural, entre otras cosas. De este modo, no se puede confiar en el hecho de que: si no lo han visto, no existe.
- El grado de rigidez del significado. Cuán resistente es el estereotipo al cambio.
¿Hasta qué punto mi asociación mental entre la característica y la atribución moral es fija? ¿Hasta qué punto puedo dar un paso atrás para evitar transferir el condicionamiento a mi alumnado? Son buenas preguntas para empezar.
Una vez más, ahora está claro por qué los profesores se ocupan de cuestiones de prejuicios, ya que, si los prejuicios se forman pronto en la mente de los niños, y si los prejuicios se convierten fácilmente en estereotipos y los estereotipos impiden el aprendizaje, entonces es deber de los educadores como profesores practicar la educación intercultural.
Las raíces de los prejuicios y los estereotipos pueden rastrearse en la educación familiar, social y ambiental. Por lo tanto, como profesores, debemos enseñar a los niños a desarrollar el pensamiento crítico sin caer en la tentación de adoptar falsas representaciones. Reconocer la existencia de prejuicios o estereotipos es ya el primer paso para cambiar los elementos que conforman las actitudes y, por tanto, también el comportamiento. Dejar de “inventar al otro” es el siguiente paso que nos lleva lentamente al camino correcto del “encuentro”, que a su vez abre la puerta a la educación intercultural – educar en la diferencia y en la cultura de la aceptación, creando las condiciones para deconstruir la lógica y los fundamentos de la “invención del otro”. Partiendo de estas premisas, comencemos por diferenciar el multiculturalismo y la interculturalidad.
Hechas estas premisas, comencemos por diferenciar multiculturalismo e interculturalismo:
Multicultura es un término descriptivo que hace referencia a una sociedad en la que coexisten diferentes culturas. El término puede utilizarse en sentido descriptivo o normativo: el primero se refiere a sociedades en las que diferentes culturas interactúan en espacios públicos y lugares comunes. El segundo se atribuye a una sociedad que ha implantado sistemas normativos para promover la interacción social basada en un profundo respeto por las diferentes identidades culturales. El multiculturalismo es un tipo de multietnicidad: Vive en el mismo espacio junto a ti, procedente de otro lugar, en definitiva, convivencia.
El interculturalismo, en cambio, es un proceso educativo intencional que debe ser planificado por educadores y profesores. En el interculturalismo se fomenta la coexistencia y el debate de las diferencias, y se co-crean continuamente normas de actuación y comunicación entre unos y otros.
Una habilidad importante que deben tener los profesores y educadores son la flexibilidad y la integración. La flexibilidad es necesaria para construir una identidad. Imaginemos un aula en la que coexisten diferentes etnias, culturas, pensamientos, normas y crianzas en el mismo espacio: existen dos posibilidades. Una es actuar de forma que se inmovilice la diversidad (la coexistencia, de hecho); la segunda es practicar la interculturalidad, que, más allá de la definición, es -prácticamente hablando- vivir la realidad.
La interculturalidad es multidimensional y contiene procesos psíquicos, relacionales, grupales e institucionales generados por la relación entre los individuos que coexisten. De hecho, el profesor Claude Clanet (1986, pp.727 – 729) afirma que “No solo implica la aceptación y el respeto de lo diferente, sino también el reconocimiento de la identidad cultural, en la búsqueda cotidiana del diálogo, la comprensión y la colaboración, con la perspectiva del enriquecimiento mutuo”. Asimismo, para los profesores Duccio Demetrio y Graziella Favaro (2016), la educación intercultural es la expresión propia de una “pedagogía relacional”, que “es educarnos y educar (a nosotros y a los inmigrantes) a un pensamiento que nunca se vuelve rígido – a un pensamiento en movimiento” (Demetrio, Favaro, 2016, p. 24). En este sentido, la educación intercultural no es un fenómeno que sucede sino un fenómeno intencional, planificado.
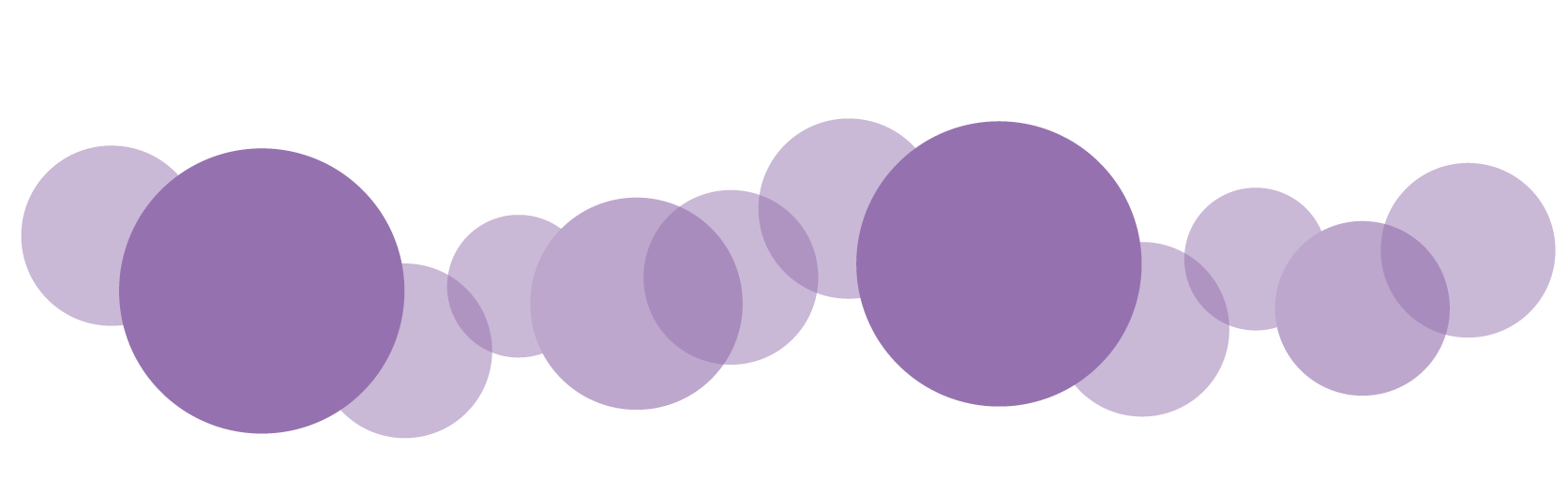
Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué deben saber entonces los profesores?
Los educadores deben saber que la educación intercultural es una voluntad intencionada de producir esa transitividad cognitiva (pensamiento flexible y fluido, no cristalizado) que permite la función de ajuste continuo.
Dicho esto, lo anterior sirve de estructura teórica para la necesidad del interculturalismo. A continuación, es importante comprender también a qué se enfrentan los profesores en el aula, sobre todo teniendo en cuenta que cada situación tiene sus propias limitaciones y oportunidades.
Por nuestras conversaciones con muchos profesores, nos damos cuenta de que la mayor lucha es la de los recursos: hay muchos niños con necesidades muy diferentes, pero pocas posibilidades de aumentar los recursos. Cabe mencionar que, este hecho lo trataremos más a profundidad en el siguiente tema. Ahora, otra limitación es la de los niños que no hablan la lengua del país “de acogida”, lo que conlleva una dificultad para modelar el aprendizaje.
Por lo tanto, es necesario diseñar de manera consciente e intencionadamente una metodología intercultural básica.
El documento “Orientaciones para una educación global ” anima a sus lectores a plantearse preguntas que les lleven a comprender que la educación intercultural es, ante todo, la posibilidad de mirar lo que nos rodea y animarse a reflexionar sobre los procedimientos de aprendizaje:
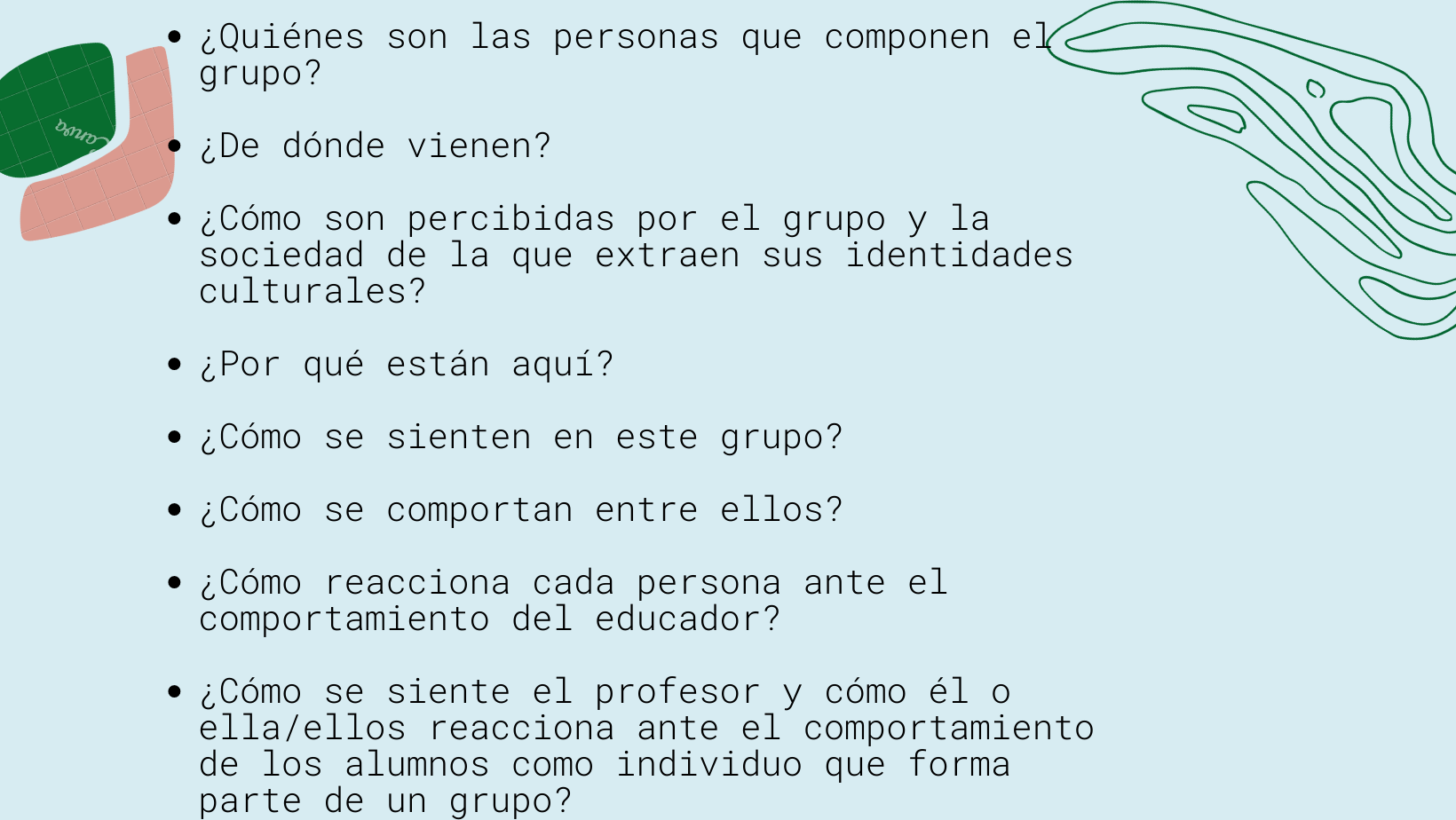
¡Comprender quién constituye el grupo es una condición fundamental!
Estas preguntas son fundamentales e importantes para empezar a comprender los límites y las oportunidades del enfoque. Los profesores interculturales deben, en primer lugar, preguntarse si están dispuestos a observar sus propios prejuicios, co-crear las reglas y mantenerlas flexibles. Ciertamente, este aspecto es el límite subjetivo y la oportunidad para la construcción del aprendizaje del que todo parte.
Establecer límites objetivos implica contar con recursos, como ya se ha mencionado previamente, además de la relación profesor-alumno, que varía de un país a otro, y las necesidades didácticas, incluidos los objetivos de aprendizaje mínimos. Una consecuencia de ello podría ser “dejar atrás” a los que no van a la velocidad esperada y así, limitar sus posibilidades en el futuro.
Las oportunidades, como consecuencia de lo anterior, son inherentes a la posibilidad de poder crear individuos “adaptados” y “adaptables”, es decir, flexibles y capaces de interactuar con la diversidad y con la capacidad de moverse por el mundo de una manera que les haga realmente “ciudadanos del mundo”, respetando y acogiendo oportunidades de pensar de forma diferente.
En las clases heterogéneas, las oportunidades también se relacionan con la posibilidad de transmitir costumbres y hábitos, tradiciones de alimentación y vestimenta, permitiendo que todos hagan reflexión y se vean reflejados en la vida y la mente de los demás, y llegar a ser conscientes de lo que es común para todos: la “humanidad”.
Caso práctico
Introducir lo “nuevo”: crear y desarrollar buenas condiciones para la inclusión
Proceso de preparación para la inclusión de nuevos alumnos al grupo/el aula. Este estudio de caso pretende mostrar el proceso de preparación para la inclusión de dos nuevos alumnos de un país extranjero, en un grupo de clase ya existente, con un doble enfoque: el bienestar de los nuevos alumnos y la oportunidad de aprendizaje relacional para la clase.
Una clase de 20 niños de tercero de primaria.
La escuela empezó en septiembre y ahora, en noviembre, estamos viendo una estabilización de los hábitos de los niños al nuevo horario organizado de la escuela: respeto por el tiempo, los horarios establecidos y la capacidad de estar en un entorno organizado para el aprendizaje.
El profesorado está satisfecho con el nivel de la clase y la cooperación, ha habido una buena integración de un alumno discapacitado con un profesor de apoyo, muy pocas horas a la semana, pero se ha encontrado un equilibrio.
Se ha establecido una rutina y los alumnos han empezado a percibirse como un grupo y a considerar a los profesores como su punto de referencia.
A principios de diciembre, el director anuncia a los profesores la llegada de dos nuevos alumnos, recién llegados de dos países diferentes, uno de los cuales no habla bien el idioma del país de acogida.
Se convoca un equipo de profesores para identificar las mejores acciones para integrar a los niños con un doble enfoque en el bienestar y la oportunidad de aprendizaje en relación con el nuevo grupo de clase.
Primer enfoque: bienestar de los nuevos alumnos
– Averigua cómo es el sistema escolar en el país de origen de los alumnos (rutinas, horarios, estudio y actividad motriz, planes de enseñanza y organización del estudio);
– En función de las diferencias entre los sistemas escolares, considera una integración gradual y acompañada: designa a una persona específica que se encargue de la recepción, acompañamiento durante los primeros días y que dedique un tiempo al final de la jornada escolar para compartir con el niño la experiencia y comunicarse también con los padres;
– Crear cuadrículas de observación con respecto a la comprensión y producción de la lengua del país de acogida;
– Programa una reunión con la escuela y los padres para presentar el plan de inclusión y recoger opiniones y experiencias;
– Programa una reunión con los padres, la familia y los alumnos.
Segundo enfoque: ventaja de aprendizaje para el grupo de clase
Los profesores, una vez organizado el proceso de inclusión, deberán preparar la clase para dar la bienvenida a los nuevos alumnos.
Sería útil que los profesores preparasen actividades sobre el país de origen de los nuevos alumnos, mostrando fotos y vídeos.
En una escuela primaria italiana se planificaron los temas tratados en las distintas disciplinas para crear una sinergia de aprendizaje. En concreto, para explorar Australia: en geografía se localizó el país, en ciencias naturales se estudiaron los animales y plantas específicos del país, en matemáticas se exploraron los diferentes sistemas métricos midiendo la altura de los alumnos, en historia aprendieron sobre los pueblos indígenas, y en música averiguaron más cosas sobre los instrumentos musicales específicos del país, etc.
Prepara el inicio construyendo un pequeño ritual de bienvenida con los alumnos, prepara el pupitre y asegúrate de que está en una posición visible para que el profesor los observe con atención.